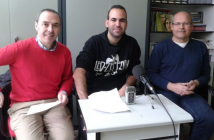1,130 visitas, 3 visitas hoy
José Ignacio García Muñoz (Queche)
En aquellos días no sabíamos, ¡qué coño íbamos a saber! En aquellos días no sabíamos casi nada. Vivíamos una edad de despreocupación, de ignorancia, de libre albedrio como pocos habrán tenido, y un horizonte corto de juegos, improvisación, y deambular sin rumbo. Pero de vez en cuando la vida, las circunstancias que diría Ortega, te dan una lección que te hace madurar, pausadamente, como lo hace el ámbar de la uva en los viñedos durante el estío, sin prisas pero con paso firme; y aunque hayan sido muchos los años que han pasado desde entonces, hay sucesos que terminan escribiendo con letras grandes en las páginas en blanco del alma, una lección de la que te examinas muchas veces a lo largo de la vida.

El día era luminoso como suelen serlo en los primeros días de junio. Las sabanas tendidas bajo el sol, competían en blancura con la pared encalada mientras se agitaban al aire amable de la mañana. Llenaba el patio la música de todos los días. Una música escrita en el pentagrama del aire, interpretada por gorriones, tordos y golondrinas, a la que se sumaba algún ruido sordo procedente de la bodega o del jaraíz.
Sentados al amparo del voladizo de uralita que daba sombra al fregadero de piedra, aguardábamos como muchos días que no teníamos cosa mejor que hacer, a que algún pajarillo incauto se pusiese a tiro de nuestras escopetillas. Al cabo de un buen rato de espera, se posó en el alambre de la ropa un pajarillo al que por la posición no distinguíamos muy bien. Sonaron tres detonaciones casi al unísono, y tres plomos surcaron el aire. El pajarillo cayó al suelo, y tras un breve aleteo quedó inmóvil. Mientras nos acercábamos, porfiábamos sobre quién de nosotros lo había derribado, pero la discusión cesó cuando Monchi; el mayor entre nosotros exclamó: < ¡adiós, una golondrina!>
Por la expresión de gravedad, comprendí que algo funesto había pasado aunque no terminase de entender por qué.
<¡Verás cuando se entere mi madre!>
Había visto a la tía Pili algunas veces preparar pajarillos fritos, de modo que aquello no tenía pies ni cabeza para mí
Vamos a tener que hacer un hoyo con el codo, y enterrarlo con la nariz.
Yo miraba a mi primo como si hubiese enloquecido de repente; miré el empedrado del patio, y se me hizo imposible imaginar hacer un hoyo no ya con el codo, sino con un pico en semejante pavimento.

Después de rechazar la idea de ocultar el cadáver, nos presentamos ante la tía con el cuerpecillo presente de la golondrina en las manos, y por la cara de disgusto que puso empecé a asimilar el hecho del enterramiento a base de codo y nariz.
No sé si mi tía nos quiso dar una lección, reírse de nosotros, o ambas cosas, el caso es que partimos hacia el corral toda la comitiva con mi tía delante, mi primo detrás con la golondrina, y los demás, llevando las escopetillas todavía en la mano cerrando el grupo. La sola imagen de aquella procesión me hace reír de buena gana a día de hoy. Ya en el patio, la tía nos sermoneó informándonos de que las golondrinas son de Dios, ya que estuvieron en la crucifixión de Jesús, y nos contó, que fueron unas golondrinas las que le extrajeron las espinas clavadas de la corona, cosa que un servidor ignoraba a tan temprana edad.
Cuando ya nos remangábamos para iniciar la excavación, la tía impartió nuevas órdenes: < vais a hacer un nicho en la pared, y luego lo vais a tapar con un cristal>. El cambio me pareció de perlas, ya que la consistencia de la pared de adobe me parecía infinitamente más blanda que la férrea de aquel empedrado que tantas costras nos produjo en las rodillas cada vez que teníamos la mala fortuna de caernos. Además, nos autorizó a utilizar herramientas acordes a nuestro nivel tecnológico; es decir un palo que cogimos de una gavilla que por allí había.

Menos mal, que mi primo Monchi, unos años mayor y más versado en temas de ingeniería funeraria tomó la iniciativa, y en poco rato el nicho estaba excavado. Pintamos el interior en color añil, depositamos la golondrina tumbada con las patas hacia arriba, y sellamos tan faraónica sepultura con un cristal cortado a medida; bueno, en realidad hicimos el nicho a la medida de un trozo del cristal que no me preguntéis como se había roto en la bodega.
Y allí quedó durante una semana la golondrina, con sus patitas apuntando hacia el cielo como mudo testigo de nuestra ignorancia y falta de prudencia, hasta que un día el cristal apareció en el suelo, y la golondrina, tal vez auxiliada por un gato, hizo la transición hacia el inframundo, o a las tripas del felino suplantador de Anubis, pero la visión de aquél nicho me atraía cada vez que bajaba al corral. Mirar la quietud hierática del animalillo, me hizo enfrentarme por primera vez con la idea de la muerte. La muerte es eso; un día estás, y al siguiente por la causa que sea, te quedas quieto para siempre detrás de un cristal, detrás de una piedra, detrás del tiempo. Y todo esto sucedió un ya lejano y caluroso verano en Daimiel, allá por mil novecientos sesenta y tantos. Una lección que impartió en la escuela de la vida; tal vez sin pretenderlo, mi tía Pili a la que mando un abrazo desde aquí.